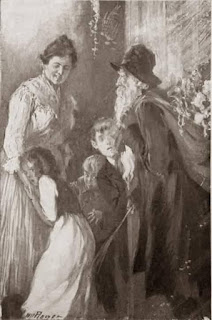José Gottfriedt reunió a su esposa, Ana, e hijos, vendió su casa, sus enseres de trabajo, todo por pocos rublos, porque eran muchas las familias que vendían sus tierras, su vivienda, y muchos también los que se aprovechaban de esa situación, y dejó atrás su aldea natal, en las márgenes del río Volga, llamada Kamenka. Dando inicio así a un largo camino de desarraigo, de cruzar fronteras, de noches sin dormir y largos días de angustia, de cientos y cientos de kilómetros, que le condujeron hasta el puerto de Bremen, en Alemania. Allí, luego de varios días de espera, de realizar todo tipo de trabajos en el puerto, para reunir el dinero que necesitaban y efectuar engorrosos trámites, de los que poco y nada entendía, para conseguir los pasajes, abordaron un buque rumbo a Brasil. Un mes viajando en las bodegas, amontonados, junto a otras familias que también huían de la opresión, del hambre y de la falta de libertad. Soportando roedores, ratas que merodeaban de noche comiéndose los pocos restos de alimentos que encontraban, pulgas y piojos. Rezando esperanzados por las noches. Agradeciendo cada plato de comida, aunque más no fuera un mísero jarro de sopa aguada.
Los bebés que nacían morían a los pocos días, lo mismo que los ancianos. El lugar y el ambiente era demasiado insalubre para su endeble salud. Se les realizaba un breve responso y con el corazón destrozado de los familiares, los cuerpos eran arrojados al mar. Dejados atrás, en las frías aguas, como quedaban atrás los parientes y los amigos, en la ya lejana aldea, donde, en los cementerios descansaban padres y abuelos.
Un mes después, José Gottfriedt descendió en Brasil. Un país desconocido, con una lengua totalmente ajena, ininteligible, un clima opuesto, con un calor insoportable, lejos del frío y la nieve, nuevos trámites, revisación médica, pero con un gobierno que prometía libertad y condiciones de progreso, y una tierra que, a simple vista, se veía generosa, productiva, con todas las condiciones necesarias como instalar una casa y comenzar una nueva vida, lejos de las penurias y el sufrimiento.
Después de largas e interminables revisaciones médicas e intrincados trámites legales, que se complicaban por la profunda diferencia idiomática, los colonos comenzaron a abandonar el puerto, guiados por hombres que representaban a las autoridades del estado. Primero, abordaron una larga hilera de carros, amontonando baúles y enseres unos sobre otros, lo mismo que a personas (a algunos colonos no les quedó otra alternativa que viajar sobre la pila de baúles, ante la falta de espacio), para finalmente cambiar varias veces de transporte hasta llegar a destino. Un destino que, cada hora y cada día que transcurría, parecía más y más lejano.
La promesa consistía en la concesión de tierras vírgenes para cultivar trigo, como lo habían hecho durante toda su existencia en Rusia, generación tras generación. Conocimiento y experiencia les sobraba. Lo mismo que coraje y fuerza de voluntad para empezar de nuevo en un lugar totalmente ajeno. Dios los acompañaba y los iba a acompañar siempre.
Al llegar al sitio designado por el gobierno, la desazón fue grande. No solamente parecían estar en el medio de la nada, soportando un sol y un calor sofocante, con temperaturas desconocidas para ellos, sino que la vegetación y los árboles parecían querer devorarlo todo. Agobiaba ver semejante desmesura. Tantas tonalidades de verde. Y tanto animal salvaje desconocido acechando entre la maleza o saltando entre las ramas de los árboles. Gritos, chillidos, aullidos, completaban el panorama. Para los colonos fue desconsolador descubrir el lugar e imaginarse lo que les esperaba. Pasarán meses, tal vez años, hasta que podamos sembrar los primeros granos de trigo, pensaban no sin razón.
José Gottfriedt recordaría esa experiencia por el resto de su vida. La contaría decenas de veces. Lo mismo que sus hijos más pequeños que presenciaron y vivieron lo que para la familia representaron los años más traumáticos de sus vidas. No tanto por el trabajo duro y agotador que significó desmalezar y hacer habitable el lugar sino por la presencia permanente de pequeños monos, bestias desconocidas para ellos, que no solamente los acechaban durante el día si no que, durante las noches, bajaban de los árboles por decenas, invadiendo primero el campamento y luego los techos de las viviendas, metiéndose en cuanto escondrijo encontraban abierto, buscando alimento, algunos de manera agresiva y sumamente salvaje.
A pesar de todos los contratiempos y el trabajo rudo, realizado sin descanso, venciendo mil y un obstáculos, el descampado se fue transformando en aldea y la aldea en un pequeño poblado. Pero así como la incipiente localidad crecía, por la llegada de nuevos colonos, también había otros que desertaban, luego de varios años de lucha, cansados y agotados de combatir malezas y alimañas.
Como José Gottfriedt, que una noche, escuchando como los monos merodeaban de a decenas por el techo de su precaria casa, que había logrado levantar luego de años de trabajar sin tregua, asustando a su esposa e hijos, que nacieron en aquel paraje desolado, decidió emigrar a la Argentina.
Desde hacía más de un año mantenía correspondencia con familiares y amigos oriundos de su misma aldea, Kamenka, de allá, en Rusia, que habían emigrado a la Argentina y estaban instalados en una colonia fundada en 1887 por alemanes del Volga a 15 kilómetros de la Estación de Ferrocarril Sauce Corto (actualmente ciudad de Coronel Suárez).
En la correspondencia le contaban detalles de la localidad, fundada hacía apenas algo más de diez años, de la productividad de la tierra, de los excelentes rindes que estaban obteniendo en las cosechas de trigo, también le brindaban detalles de la benignidad del clima, le explicaban que aquí las estaciones se diferenciaban claramente, entre primavera, otoño, invierno y verano, y que las temperaturas no eran tan agobiantes como en Brasil. Y, por supuesto, le remarcaban que por estos lares no existían monos.
Todos estos detalles, sumado al hartazgo de afrontar cotidianamente tantos infortunios, hicieron que José Gottfriedt decidiera hacer nuevamente los baúles y volver a emigrar. Esta vez a la Argentina.
Por lo que otra vez, afrontó el penoso proceso de la despedida, de familiares y amigos. De la casa que había construido y transformado en su hogar. De la tierra que lo cobijó durante aquellos años y que él creyó iba a ser su terruño hasta el final de sus días. Otra vez tuvo que malvender todo lo que había logrado adquirir con tanto sacrificio, esfuerzo y coraje. Sólo se quedó con lo que podía transportar en la larga travesía que nuevamente lo esperaba, no sólo a él, si no a su esposa y a sus hijos pequeños, entre ellos, un bebé de meses.
Cargó los baúles y a su familia al carro, y en soledad, retornaron por dónde habían llegado, desandando el complicado y peligroso camino al puerto. Largas noches y eternos días de viaje. Pasaron penurias. Con extravíos incluidos. La vastedad era inmensa y el silencio, a veces, insoportable. No fue sencillo.
En el puerto, otra vez, los trámites y las explicaciones que exigían las autoridades al ver que abandonaba el país que, según ellos, le ofrecía todo para afincarse. Pero fue inútil. Inútil hablar, porque el colono hablaba en alemán y las autoridades en portugués. E inútil porque nada lo haría cambiar de parecer. La decisión estaba tomada.
Concluidos los trámites, ascendieron al buque y emprendieron el viaje rumbo al puerto de Buenos Aires, donde otra vez, los esperaban autoridades aduaneras, con sus tediosas revisaciones médicas, sus registros, sus preguntas inteligibles y su eterna dificultad para entender el idioma alemán. Siempre con filas interminables de inmigrantes, provenientes de infinidad de naciones del mundo, hablando diferentes idiomas: polacos, rusos, judíos, italianos, españoles, turcos, franceses, entre otros. Todos con ansias de comenzar una nueva vida. Los había casados, con familia numerosa, viudos y viudas, con hijos y sin hijos, jóvenes de ambos sexos y hasta adolescentes y algún niño que llegaba escapando del hambre y de las guerras.
Finiquitados todos los trámites, engorrosos, pesados, por momentos tediosos y molestos, comenzaron el recorrido por los caminos de la indómita pampa, cargando sus baúles, sus enseres, su soledad y su esperanza, sus ansias de volver a comenzar, de encontrar una tierra, construir una vivienda, un hogar, y estar con personas y familias de su mismo origen, rumbo a Pueblo Santa María, que los fundadores habían bautizado Kamenka, el mismo nombre de la aldea de la que emigraron las primeras 24 familias y 1 persona soltera, que sentaron las bases de la nueva localidad.
Al llegar por fin al incipiente poblado descubrieron, con desazón, una vez superada la emoción y la felicidad, que ya no quedaban tierras disponibles de la inmensa extensión de campo que había dispuesto Eduardo Casey, para ser colonizada. Es más, periódicamente iban arribando más y más contingentes de familias en busca de un nuevo horizonte, sin encontrar nada de tierra virgen para sembrar sino tampoco espacio donde radicarse dentro del tejido urbano, y entonces, así como llegaban, decidían inmediatamente partir rumbo al sur de la provincia de Buenos Aires o hacia la provincia de La Pampa, para adquirir campos en nuevas colonizaciones que se anunciaban y fundar sus propias colonias.
José Gottfriedt, luego de unas semanas de tratativas, y con el dinero que traía, fruto de su trabajo y la venta de su vivienda y enseres domésticos en Brasil, consiguió un terreno donde levantar su nueva vivienda. Cosa que hizo, con la colaboración de su esposa, hijos y vecinos. Una vivienda precaria, como la de la mayoría de las familias de esa calle, la última de la colonia, que ya tenía construcciones distribuidas por doquiera, sin seguir ningún trazado urbano lógico ni ordenado. Con calles cortas y sin salidas. El objetivo primordial de todos, era tener una casa y trabajo. No había tiempo para pensar en detalles catastrales.
José Gottfriedt y su esposa Ana, tenían hijos de tres nacionalidades. Unos habían nacido en la aldea Kamenka, en Rusia, otros, en la aldea que dejaron atrás, en Brasil, y finalmente los que nacerían en Pueblo Santa María, donde el matrimonio se radicó definitivamente, en los inicios del 1900.
Los hijos serían 11 en total. Una de sus hijas, llamada Rosa, nacería el 10 de noviembre de 1917 (según dice su documento oficial, aunque en realidad nació por lo menos dos antes de esa fecha, día en que su padre la llevó a anotar en el Registro Provincial de las Personas).
Rosa contraería matrimonio con Juan Jacob. Con quien tendría 5 hijos. Uno de esos hijos sería una niña, María Cristina, que se casaría con Toribio Julio Melchior, que, a su vez, tendría dos hijos, María Claudia y yo, Julio César.